
Hoy, no somos una de las grandes cocinas del mundo, siquiera una de las grandes cocinas de América, como lo son México o Perú. Qué tienen aquellas cocinas dominantes o qué nos falta a nosotros. Generalidades, mi subjetividad, por supuesto.
Desde un bife hasta una pizza. Desde un vinagre hasta un té. Desde un ajo hasta un grano de arroz. Somos parte de la era de la podredumbre ¿controlada?
DEBATES11 de febrero de 2022
Hasta hace bien poco parecía que la lógica fast–food iba a dominarlo todo. Que el futuro cercano de la cocina iba estar asociado a la inmediatez. Que cuanto más rápido y más fresco, mejor. Que se iba a extender de tal modo el método fast–food que íbamos a poder y elegir comer casi cualquier plato en minutos o segundos, que habría máquinas que transformarían quizás píldoras –o cosas así– en comidas en un instante: esa parecía ser la ilusión. Eso de cocinar todavía no estaba bien visto y por eso, había que ‘perder’ cada vez menos tiempo preparando nuestros alimentos. Era, también, en concordancia, el tiempo del boom de los plásticos, los productos descartables y los electrodomésticos más inútiles: eran los 80’s. Todo iba en camino a ser cada vez más acelerado, más efímero; fugaz. Y la gastronomía no era la excepción.
Pero hace no más de una década todo cambió rotundamente. El elogio a la lentitud en todos los aspectos se apoderó de la escena. Quizás por una mayor consciencia ambiental y la sustentabilidad a mediano plazo. Quizás, también, porque la gastronomía se puso de moda y hubo que encontrar nuevos atractivos. O quizás simplemente porque toda ilusión de progreso se desvaneció y entonces decidimos que lo único que podemos hacer es perder de la mejor manera posible nuestro tiempo; que no hay más o todo lo que podrá haber será peor; que ya no hay apuro porque total ya no hay futuro donde ir.
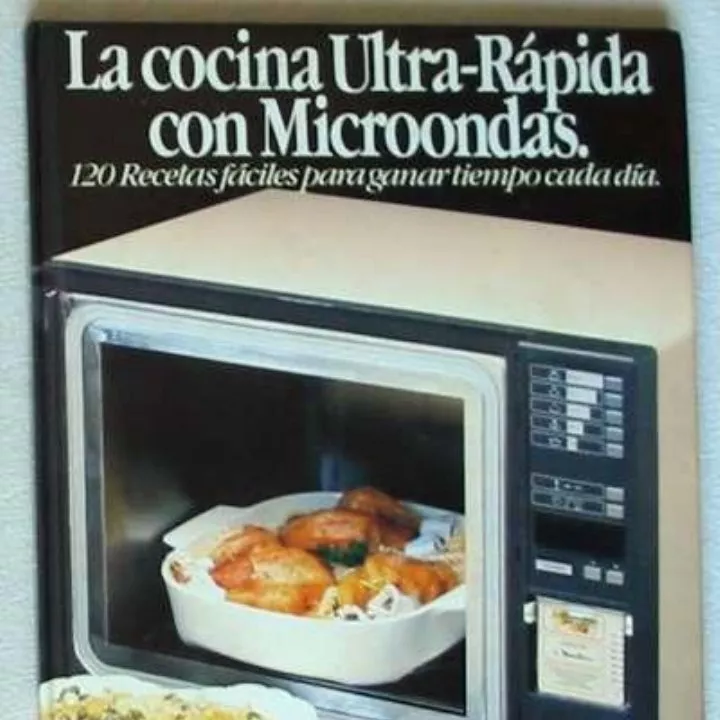
Lo único que no tiene precio es el tiempo, tu tiempo, y la lógica fast-food parecía la solución para no desperdiciarlo o mantener la ilusión de que lo estabas guardando para cosas impostergables. Pero según los mandamientos actuales de la gastronomía, el tiempo ya no se puede acortar: ahora –casi siempre– cuanto más tiempo tarde una comida en llegar hasta tu plato, mejor. El bife ya no es más barato porque es viejo, la masa ya no está ácida después de dos días, la salsa ya no tiene hongos está fermentada; el pescado fresco ya no es lo ideal. Ya nada es viejo, todo es añejado. Ya nada está podrido, debe estar madurado. Ya nada está pasado, se debe fermentar.
Por siglos y siglos comimos comida un poco pasada por falta de refrigeración y transportes veloces, el único lujo era comer alguna que otra vez algo fresquito. Los alimentos eran curados, fermentados o deshidratados solo por necesidad, por supervivencia: para poder ser consumidos en temporadas con escasez o en territorios inhóspitos. Pero ya dimos la vuelta: la comida fresca pasó a ser tan accesible que debimos buscar el valor en otro lado y lo encontramos en el tiempo, en la lentitud, en la podredumbre por elección. Ya nada debe ser fresquito, nada debe ser del día. La espera se transformó en el valor fundamental.
Los únicos alimentos que llevan siglos siendo envejecidos por convicción son los alcoholes y sus derivados –como el aceto balsámico–. Pero para cualquier otro elemento comestible, el paso del tiempo solía ser un perjuicio.

El elogio a la lentitud está emparentado, en muchos casos, al elogio a la podredumbre. Todo empezó seguramente con los quesos, fue aquello que primero aceptamos comer un poco ‘podridos’, eso era valorable, sus gustos fuertes eran necesarios; buscados. Lo que nunca imaginamos era que eso mismo –o muy parecido– debíamos buscar en las carnes rojas, sobre todo la vacuna, e incluso en los pescados –grandes sushimans afirman que el pescado bien fresco es resistente y escaso de gusto, que debe reposar una semana antes de estar en su punto ideal–. Ahora todo parece ser mejor si se ‘pudre controladamente o lo que es lo mismo: se deja descansar en ambientes con temperatura y humedad controlada.
Hace algunos años, cuando eso de la carne madurada era casi un secreto a voces, decidí que quería probarla, saber qué gusto tenía, de qué estaban hablando. Averigüé dónde era el único lugar donde la vendían, fui, pagué lo que había que pagar –que no era poco– y me compre un bife madurado 90 días. Llegué a mi casa muy contento, abrí el bife, su olor era penetrante, una mezcla a establo, con basura vieja y un dejo de amoníaco. Lo cociné un poco asustado por su olor y su aspecto, esperanzado en la magia de la gastronomía; pero no fue suficiente. El bife no estaba rico, su gusto era intenso y un poco desagradable; podrido diríamos. En ese momento pensé que sería una moda pasajera, que eso no podría sobrevivir, que eran algunos pocos haciéndose los vivos con carne podrida. Pasaron muchos años hasta que volví a probarla, me resigné o no tuve más alternativa, me sirvieron otro bife madurado –pero en este caso 180 días, seis meses–. La carne era deliciosa: untuosa, blanda, con intenso gusto a vaca –pero del bueno–; era el mejor bife que había comido jamás. Ahí entendí que no hay demasiada o poca maduración, demasiada o poca podredumbre, que solo hay productos mejores y peores que son mejor o peor tratados –un vino malo guardado 10 años es vinagre, un vino bueno guardado 15, puede estar joven–. También, por supuesto, entendí que no eran unos pocos haciéndose los vivos, o sí, también, pero que además, la carne madurada puede ser deliciosa –al igual que la no madurada.
Ni hablar de cómo el elogio a la lentitud trastocó el mundo de los panificados: si llegás a usar un fermento que no sea una masa madre de menos de un mes sos un ignorante y si hacés una pizza desde cero en una hora por lo menos sos un inconsciente.
Ahora hasta las latas de sardinas deben tener al menos diez años de guarda y hay locales exclusivos para ellas. Ahora los tés supuestamente buenos explicitan su añada y se aprecian con el tiempo. Ahora el arroz debe reposar un año antes de poder consumirse para que tu risotto sea perfecto. Ahora solo debemos comer ajo negro que tarda unos dos meses entre que sale de la planta y llega a tu mesa. Ahora los fermentos como el kimchi, el chucrut, el kefir, el moromi –o los hongos necesarios para generar esos fermentos– son la nueva moda y la solución a todos tus problemas de salud. Ahora si no cocinás un pescado, un pulpo, un cordero, un choclo o un tomate al vacío y a baja temperatura durante ocho horas estás desperdiciando el producto. Ahora cuanto más lento, mejor.


Hoy, no somos una de las grandes cocinas del mundo, siquiera una de las grandes cocinas de América, como lo son México o Perú. Qué tienen aquellas cocinas dominantes o qué nos falta a nosotros. Generalidades, mi subjetividad, por supuesto.

Sobre todo es, y también es muy buena, seguro que no es mala, pero también, casi seguro, que no es la mejor.

Todo cambió, a partir de ese 14 de julio de 1789 el mundo no fue igual y por supuesto, la gastronomía tampoco. La revolución que estalló por falta de comida terminó revolucionando las cocinas.

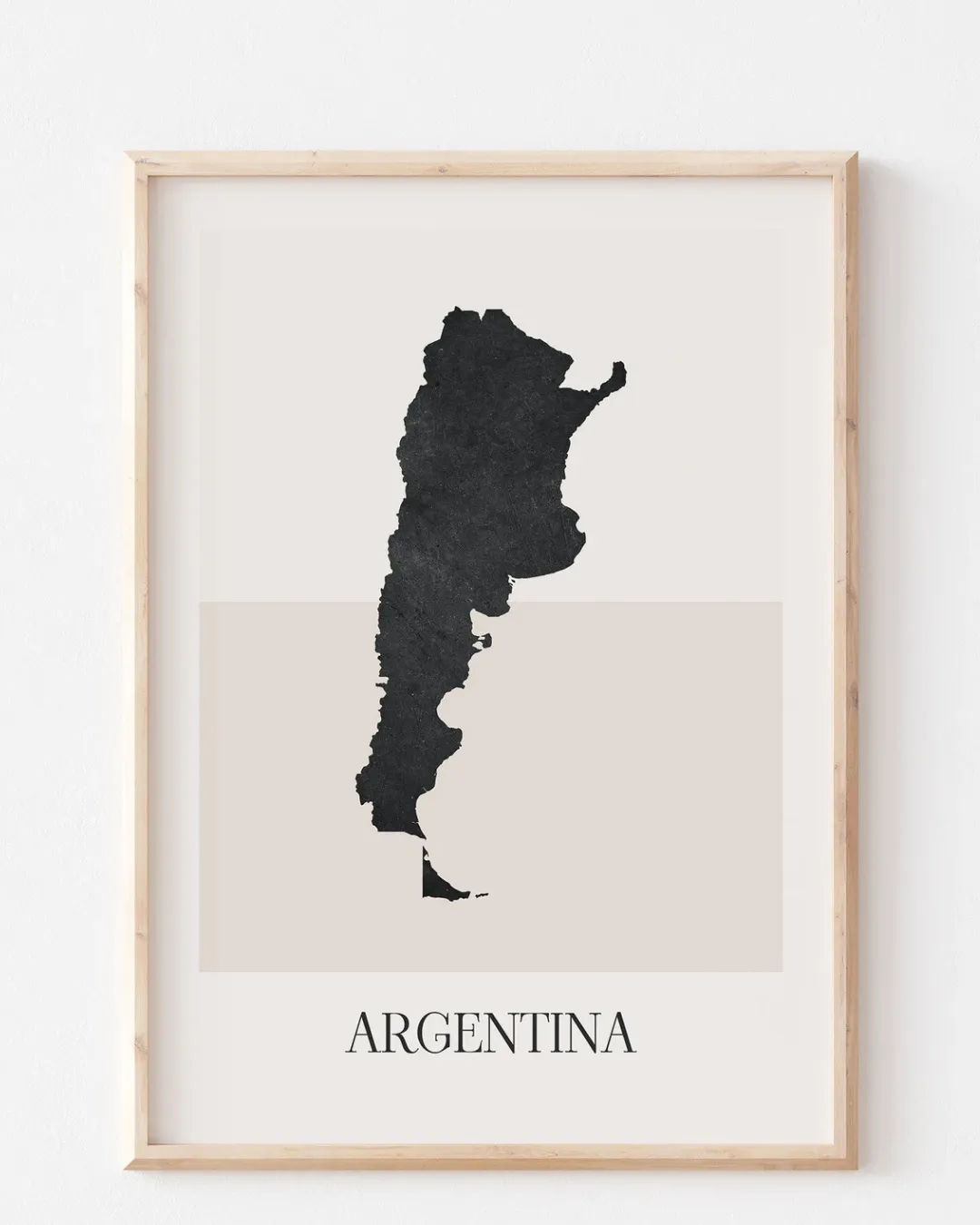
Cuándo la cocina regional dejará de ser sinónimo de NOA y sus platos patrios, cuándo habrá restoranes mesopotámicos o chaqueños en Buenos Aires, cuándo la alta cocina porteña se animará a crear verdadera cocina argentina, cuándo dejaremos de reproducir incansablemente, a toda escala, la cocina de bodegón y el asado, cuándo haremos de la cocina argentina una cocina propia, con identidad y anclaje como lo son –y entendieron el camino de la alta cocina hace un par de décadas– la mexicana y la peruana.

Cómo comemos en el mundo: ¿Con la mano, con palitos, con cubiertos, solo con cuchillo, entre panes? ¿Compartimos o comemos lo nuestro? ¿Siempre sobre un plato? ¿Cuál les parece la mejor o más sofisticada manera de comer?: ¿el Tenedor y el cuchillo, trinchar y cortar cada comida? ¿usar palitos en preparaciones ya porcionadas? ¿o comer con las manos, el acto más natural?

Malos productos de supermercado que podríamos dejar de consumir y reemplazarlos muy fácilmente por otros mejores y, casi siempre, más baratos. Muchos, son productos ya elaborados para comer peor pero congraciarnos con nuestra fiaca. En otros casos, supongo, solo se trata de ignorancias o costumbres; por ir a lo seguro, por no asumir ningún riesgo o preferir comer peor y más caro, pero conocido.

Cuánta diferencia de precios hay entre un mercado minorista y un supermercado, en qué productos y por qué pasa esto. ¿Diferencia de precios y con ella, de calidades? ¿Más barato, peores productos? Ejemplos, referencias, estimaciones de lo que podría costar nuestra comida. Hoy, la canasta básica alimentaria ronda los $172 mil por persona promedio, pero: ¿a qué precio toman lo que comemos?

Hoy, no somos una de las grandes cocinas del mundo, siquiera una de las grandes cocinas de América, como lo son México o Perú. Qué tienen aquellas cocinas dominantes o qué nos falta a nosotros. Generalidades, mi subjetividad, por supuesto.

Algunas de las panzadas más famosas y representativas de la historia de la gastronomía. El banquete quizás sea el hecho donde mejor se puede entender la alta cocina de cada época; qué era lo fastuoso, bien visto y vanguardista a lo largo de la historia a través de comidas únicas, menús pensados y preparados solo para esa ocasión con comensales que no son clientes sino, invitados.

Lo veo en redes, en amigos, lo veo en certámenes de cocina, en mi familia y la de muchos de nosotros. Muchos sabemos que los cometemos, incluso yo, pero seguimos conviviendo con ellos; por fiaca, por comodidad, por costumbre. Lo mejor es enemigo de lo bueno, pero tratar de saber qué es lo mejor no es despreciable. Cuál agregarías o quitarías.